RELATO PERTENECIENTE A LA NOVELA "LA BAÑERA DE EFRAIN"
EL LUGAR
Hay
un Lugar en mi casa, en donde las cosas no caen. Uno puede soltar un florero y
no lo verá destrozarse en el suelo; puede derramar vino y jamás manchará la
alfombra… No es un Lugar muy grande; pero está creciendo.
Al
principio, era casi imperceptible: motas de polvo, hilachas, algún minúsculo
trozo de papel, que no se decidían a tocar el suelo. Pero con el tiempo, pude
ver con curiosidad, cómo comenzaron a flotar pétalos de flores mustias, monedas
perdidas y tarjetas bancarias.
Entusiasmado,
comencé experimentar con el lugar; arrojaba peines, tuercas, botones, ¡hasta
caramelos!, por el solo placer de verlos levitar frente a mí.
Pero
un día ocurrió algo inesperado: entré en la sala y
luego de dar algunos pasos, uno de mis pies se elevó por encima de mi cabeza; ésta, a su vez,
cayó sin llegar a tocar el suelo. Las llaves que llevaba en mi bolsillo
izquierdo, flotaron alegremente junto a mi rodilla, mientras las monedas, que
estaban en el bolsillo derecho, cayeron con estruendo.
Quedé
suspendido como si fuera una lámpara; pero sin alambres ni cables que me
sostuvieran.
Desesperado,
logré sujetarme de una puerta y jalar con fuerza, para que el peso del resto de
mi cuerpo, hiciera que mi pie retornara al suelo.
Aquel desafortunado accidente me hizo comprender el
peligro, y decidí no comentar el suceso. Si bien antes
había mantenido el lugar en secreto por temor a que me tomaran por loco, desde
entonces se convirtió en una obligación moral no avivar la curiosidad de mis amigos;
cualquiera, menos afortunado que yo, podría quebrarse algún hueso, producto de
alguna cabriola inesperada.
A
partir de entonces, mi vida giró en torno a las dimensiones del lugar; cada
mañana, arrojaba papelitos de colores, para delimitar sus bordes. Si caían,
aquel era un sitio seguro para caminar. Por la tarde, al volver del trabajo, repetía
la maniobra apenas abría la puerta.
Con
el tiempo, decidí a llevar una bitácora, para anotar cuidadosamente las dimensiones
del lugar, buscando algún patrón que me permitiera anticipar zonas seguras en
la casa. En medio de descripciones detalladas, intercalaba dibujos, gráficos,
mapas, como si en verdad se tratara de un campo minado.
Y
sin embargo, jamás fui capaz de predecir qué tamaño tendría en determinada
fecha, ni hacia dónde crecería después. Mi hogar no era un sitio seguro.
Había
que hacer algo.
Decidí
llevar a cabo algunas remodelaciones; hice construir una nueva puerta de
entrada; después, un segundo acceso a la cocina, el baño y mi habitación, supervisando
personalmente los avances, no tanto para los obreros fueran diligentes, sino
más bien para que ellos no descubrieran mi secreto.
Seguramente,
mis ideas les parecerían desquiciadas, pero a medida que se dieron cuenta de
que mi obsesión era para ellos una buena fuente de divisas, comenzaron a
sugerir otros arreglos; fue así como aparecieron nuevas ventanas, salidas de
emergencia y hasta un corredor que rodeaba la casa, al que se podía acceder
desde cualquier habitación; de ese modo,
pensaba, nunca quedaría atrapado.
Pero
fueron tantas las sugerencias, que pronto me quedé sin fondos y tuve que dar
por terminada la remodelación; todavía no estaba lista la escalera de emergencias,
que había planeado para salir de mi dormitorio directamente a la calle, pero me
conformé pensando en que quizá más adelante podría pedir un crédito en el
banco.
Pasaron
algunos meses, y el lugar siguió creciendo. La mayor parte del tiempo lo hizo
lentamente, de modo que, usando los papeles de colores, pude establecer rutas
seguras para desplazarme dentro de la casa; pero también hubo semanas, en las
que creció vertiginosamente, como cuando abarcó por completo la sala y mis
sillones danzaron en el aire.
Meses
más tarde, incluso mis salidas de emergencia estaban vedadas, y apenas podía
circular por rutas estrechas, usando un complicado sistema de argollas que
instalé en las paredes. Ya casi había agotado las existencias de papeles de
colores de las librerías cercanas y debía usar cualquier cosa para delimitar
fronteras. De ese modo, mi casa se tornó un caleidoscopio de corbatas
flotantes, paños de cocina, periódicos, toallas y revistas, que –como la
mayoría de los muebles– ya nunca más iban a caer.
Por
las noches, no me atrevía a levantarme al baño, por miedo a quedar suspendido
en el aire apenas pusiera un pie fuera de la cama. Dejé de tomar café, no volví
a beber ningún tipo de líquidos después de las cuatro de la tarde y mis comidas,
eran más bien livianas.
Aun
así, no dormía tranquilo; antes de la madrugaba, solían oírse ruidos guturales,
borboteos de cañerías y sonidos como el que hace una válvula de vapor cuando se
abre. Me despertaba sobresaltado, y no podía dormir, hasta que el sol me
mostraba con claridad la distribución de los objetos; con una rápida mirada,
verificaba que la cómoda, los calcetines, la silla y mis pantuflas, estuvieran
adecuadamente asentadas en el piso; entonces, dejaba caer un cojín junto a la
cama; si no levitaba, era un buen lugar para apoyar mi pie; repetía la maniobra
un par de veces, para estar seguro, y entonces,
me levantaba como un zombi, ojeroso y pálido, y siguiendo mis propios
protocolos, iniciaba un nuevo reconocimiento de rutina.
Al
cabo de un año, el insomnio forzado me llevó a quedarme dormido en el trabajo,
y tras varias amonestaciones, fui despedido.
Mis
vecinos me insultaban cada vez que me veían. Los ruidos de mi casa, no dejaban
dormir a nadie, y varias veces estamparon denuncias en mi contra. Hubo,
incluso, una recolección de firmas para expulsarme del barrio.
Una
noche, un vecino demasiado contrariado, lanzó una piedra enorme contra el
ventanal de la sala; corrí aterrado, escalera abajo, contraviniendo mis propios
protocolos. Temía que el lugar, al ver profanado sus límites, se apoderara de
la calle. Pero solo encontré esquirlas de vidrio flotando sobre la mesa,
mientras la piedra circulaba como un asteroide por entre libros y animales de
porcelana.
Suspiré
aliviado. Había sido una falsa alarma; solo debía alcanzar una de las argollas y volver a subir por la escalera. Di un paso
temeroso, y mi pie se asentó firmemente en el suelo; mi mano derecha empuñó la
argolla más próxima y una vez que me sentí firmemente asido, levanté con
cuidado el otro pie, para alcanzar el primer peldaño.
Entonces,
una especie de geiser invisible me levantó violentamente, desprendiéndome de la
argolla. Sentí que no pesaba, que era un objeto más en una órbita errática en
torno al retrato de mis padres que había caído estrepitosamente durante el último
sismo; más allá estaba mi cristalería fina, que años de torpeza de diversas
domésticas habían acabado por llevar a la extinción, la colección de estampillas
de mi abuelo, que desbarató mi infancia, unos botines de lana para bebé, que
supuse que alguna vez fueron míos… El lugar se había apoderado de toda la casa
y ya no le bastaba con impedir que las cosas cayeran, sino que además devolvía
a la vida a las que habían caído en el olvido… Había lagartijas, volantines
rotos, carcajadas, biberones, pantalones cortos, trenes a escala, cuadernos ajados,
lápices y gomas de borrar. Todo mezclado con discos de vinilo, estilográficas,
posters, casetes, soldados de plomo, y el anillo de boda que Beatriz rechazó.
Ahí estaba todo, cada día y cada año de mi vida, flotando, girando torpemente,
como globos de fiesta, sin ton ni son. Y en medio de todo eso, formando parte
de ese mundo ingrávido, estaba yo. Sabía que –como las migas de pan que alguna
vez cayeron de la mesa, como los cristales rotos y los juguetes perdidos– jamás
volvería a la realidad de los demás. Ahora, lo veía todo desde arriba.
Distinguía claramente a la mujer que limpiaba el piso, trapeando con impunidad,
incluso el sitio exacto donde el lugar apareció por primera vez.
Sentí
compasión por los nuevos dueños, que no sabían que en esa casa había un lugar,
un puntito más pequeño que un átomo en el que las cosas nunca llegaban a caer.
BIOGRAFÍA
René
Ricardo de la Barra Saralegui: nace el 15 de junio de 1962, en Valdivia, Chile.
Pasa la mayor parte de su infancia y
adolescencia en Temuco, en donde nace su vocación literaria. En 1980 inicia sus
estudios de Medicina en la Universidad Austral de Chile (Valdivia). En plena
dictadura militar, forma parte de las Juventudes Socialistas, participando
activamente en la recuperación democrática y en la creación de la revista de la
Escuela de Medicina, que a su vez dirige.
Una
vez que se produce la vuelta a la democracia en Chile, deja de participar en
política y se dedica por completo a la medicina.
En 1994,
retoma de lleno su actividad literaria.
El año 2001, se traslada a Buenos Aires,
República Argentina, para cursar la especialidad de Psiquiatría, retornando a
Chile el 2004. Desde entonces, reside en
Puerto Montt, Chile. Está casado con María Edith Oliva; es padre de 4 hijos
(René, Víctor, Felipe y Catalina), y tiene dos nietas (Amanda y Tiare).
El año
2012, recibe un nuevo impulso en su carrera literaria, al resultar finalista en
un concurso de micro-cuentos en México, y al ser invitado al "V Encuentro
de internacional de escritores", en Tarija, Bolivia. A fines de ese año,
publica "Barrio bullicioso"; luego publicará dos libros más.
A la
fecha, ha escrito cinco libros de cuentos, tres novelas, un poemario y un
estudio monográfico sobre la mitología de Chiloé.
Ha
publicado en las revistas Casa de las Américas, Insomnio, Palabras diversas,
Punto de libro y Acantilados de papel, entre otras. Sus poemas y cuentos forman
partes de antologías como "Recitario Nacional", “Épica Batalla y otros cuentos breves”,
"1000 poemas a Miguel Hernández", "500 obras a Oscar
Alfaro", “Érase una vez…un microcuento II", "Márgenes
Azules".
Libros
Publicados:
"La
bañera de Efraín", 2014
"El
extraño hechizo de la noche", 2014

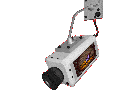


No hay comentarios:
Publicar un comentario
Se agradecen comentarios y sugerencias.