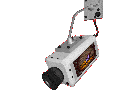|
| Cementerio (San Lorenzo) de Roma. |
Es un honor y un privilegio el que Guillermo Arroniz López, pudiendo haber incluido este cuento en su próximo libro, haya decidido compartirlo en exclusiva en este blog. No hay que recordar que, como el resto de los relatos de este blog, está debidamente inscrito en el Registro General de Propiedad Intelectual.
Dedicado por Guillermo Arroniz a JV, JG y, por supuesto, a QVR.
LA EUROPA DE LOS SUEÑOS
Manuel Salustiano Fernández, ochenta y siete
años, su desconsolada viuda y sus hijos Merce, Simón, Alberto y Francisco
ruegan una oración por su alma. Deja dos sillas estilo Luis XVI de los sesenta.
Lo que ignoran todos, su esposa y sus cuatro herederos universales es de dónde
salieron aquel mobiliario ni por qué lo encargó en semejante fecha, cuando aún
estaban pasando por importantes estrecheces económicas. Ni sabrán nunca que, su
serio y amante esposo y padre las mandó hacer para maquillar una donación
considerable. Un montante de dinero que permitiera pagar un viaje a Suiza. El
hombre cuya mano dejó huella en las sillas mantuvo siempre en el recuerdo a
Manuel por aquella nueva oportunidad en el país helvético… y por algo más.
Susana López de Cuestas, nacida el once de
agosto de mil novecientos veintidós. Sus primos María y Julián la tienen
presente. Claro que la tienen... Y la tendrán mientras dure la herencia. Y
puede que el resto de su vida, aunque sólo sea para criticar, con envidia
rencorosa, que no hubiese ahorrado aún más. Lo más notable en el impresionante
lote de objetos acumulados por la difunta es, sin duda, una caja registradora
antiquísima. La caja del café donde se colgaron y vendieron los cuadros de
López de Cuestas, que nunca firmó con su nombre de pila para ocultar su sexo a
los compradores; que falleció soltera; y que, a pesar de la leyenda, no tuvo
racimos de amantes, sino sólo uno, como bien habría podido atestiguar la caja
registradora en caso de haber tenido habla más allá de sus tics y tacs y
rasgados y timbres, completamente incomprensibles para el ser humano,
obsesionado con las palabras y los gestos y poco atento a las onomatopeyas.
Helver Casillas Torres, natural de Colombia,
residente en España desde mil novecientos cuarenta y dos, de edad neblinosa. No
deja familiares conocidos. Lote de fotografías de hombres que posan en parejas,
desde mil novecientos nueve a mil novecientos diecisiete. Nunca quiso saber de
la Historia, ni del Arte después de aquel año. Lega sus posesiones a una
institución de beneficencia salvo la colección de retratos que deben ser
subastados como una colección indivisible y única. Y cuyo montante debe
dedicarse al pago de una obra: literaria, escultórica o pictórica que ensalce a
los ejecutados por su orientación homosexual. Nunca le gustó el paupérrimo y
elemental triángulo de los canales de Ámsterdam.
Juliana Fernández Sanjuán, nacida en Cuba y
casada con un canario en los años setenta, de respetable edad. Su ahijado y
único heredero no ruega nada, pero sí hubiese querido que, durante los dos años
de enfermedad en los que estuvo enclaustrada en una residencia, hubiese
recibido un mayor número de visitas. Entre los objetos que se venderán están
dos mesas de mármol y patas de hierro forjado de procedencia desconocida, pero
notablemente antiguas y posiblemente isleñas. Sobre sus superficies veteadas
Juliana escribió poemas en un español antiguo, producto de las numerosas
lecturas del siglo XVII a las que dedicó su vida, que cantaban el valor y la
determinación de las sufragistas inglesas.
Jacinto Pericay de los Olmos, nacido el
diecisiete de septiembre de mil novecientos treinta y uno. Desaparecido. Tras
varios años sin señales de vida su familia celebra un sepelio simbólico y da
misa por su alma… esté donde esté. Hombre huraño y arisco nunca explicó las
razones por las que coleccionaba cajas y objetos de madera como el perchero
modernista de largos brazos y estrecho tronco, equilibrio prodigioso y
sinuosidad desbordante. En las cajas de encontraron tres millones doscientas
cincuenta y siete mil pesetas en diversos billetes y monedas. Se ignora la
procedencia de tan extraños ahorros, pero se cree que tienen su origen en el
contrabando de comics y revistas pornográficas durante las primeras décadas de
la posguerra.
Eva María Castro Heras, divorciada. Deja una
estantería de mil novecientos en perfecto estado. Regalo de boda de sus padres,
realizada en caoba, artesanalmente. También se venden, en el mismo lote que la
librería, o por separado libros de filosofía y religión, con especial atención
a Teresa de Cepeda y Ahumada y Sor Juana Inés de la Cruz, con un cuarteto
subrayado insistentemente:
Rosa divina que en gentil cultura
eres, con tu fragante sutileza,
magisterio purpúreo en la belleza,
enseñanza nevada a la hermosura.
La búsqueda había empezado en mil novecientos
noventa y dos, notable año para los españoles residentes en Barcelona, Sevilla
y Madrid, especialmente. Era el año olímpico, el quinto centenario de la
llegada de Colón a América y Madrid se convertía en Capital Europea de la
Cultura. Josep Congost había tenido un sueño. Un sueño que le ocuparía los
ratos libres de los siguientes veinte años de su vida, dedicada
profesionalmente al negocio familiar de cárnicos con el que no se sentía feliz.
Josep quería un rincón antiguo, un rincón donde recrear la Europa de comienzos
del siglo veinte, cuando la tecnología no había conseguido vencer el pulso a la
artesanía. Cuando aún cabía la esperanza del Arte por el Arte, el culto a la
belleza, y un mundo capaz de volverse del revés por un poema, por una ópera,
por una creación valiosa y única, por un huevo de Fabergé. Él crearía en su
ciudad, de apenas treinta mil habitantes, un nuevo reducto para la Poesía, el
encuentro filosófico, la charla literaria, los pequeños conciertos de cuartetos
de cuerda, y el chocolate servido como en los Champs-Élysées o las cafeterías
bruselenses en la primera galería comercial de Europa. Ignoraba por qué lo
deseaba tanto, qué o quién le había hecho soñar con algo tan anacrónico.
Aprovechaba los viajes a Madrid, las escapadas
a París, los paseos por Notting Hill y los domingos en los Encantes para
visitar anticuarios y tiendas de segunda mano. Tenía que encontrar los objetos
precisos para crear la atmósfera adecuada. Los muebles, el mostrador, la
máquina cafetera, los aparadores… debían desprender un aroma a fantasmas y
elegancias, a vidas encerradas entre fotografías sepias.
No tenía prisa y la tenía toda. Quería
seleccionar cada puerta, cada pomo, cada detalle para que el resultado fuese
perfecto, capaz de atraer el espíritu de la propia Blavatsky en una sesión de
espiritismo, tras la lectura apasionada y con voz juvenil de “El barco ebrio” o
de viejas leyendas sobre el Golem; o el olor a absenta y tabaco fumado en pipa
tras una interpretación musical de violines.
Y no podía confesar todo lo que había hecho
para conseguir aquellos objetos evocadores. Ni siquiera a sí mismo. Mentir,
engañar, suplicar, arruinar, pervertir, robar, seducir, inventar, olvidar,
regatear, viajar, ocultar... eran verbos que tendría que utilizar para hacer
examen de conciencia pues había hecho uso de todos por aquellas piezas que
acumulaba en un trastero inmenso en espera de poder abrir aquel café de
ensueño. La historia más triste, aunque no la más truculenta, fue la del
anticuario de El Rastro madrileño que se encaprichó de él y que le regalaba los
muebles a cambio de transacciones en carne dadas y tomadas en la trastienda,
entre toneladas de polvo y cachivaches sin nombre ni uso. Lo cual no dejaba de
ser terriblemente irónico ya que, de alguna forma, ello implicaba que Josep
estaba vendiendo su carne, como se vendía la carne del negocio familiar del que trataba escapar. Aunque la suya no fuesen solomillos o costillares
vacunos. Nunca se había sentido atraído por el comerciante, pero tampoco le
causaba rechazo a pesar de los años de diferencia entre ellos. Y siempre se
esmeró en darle el mejor pago por sus obsequios. Apuraba cada minuto para que
fuera lo más próximo a la fantasía del madrileño, quien tenía obsesiones muy
marcadas con las posturas y los tiempos. Pero a pesar de ello el vacío del
comerciante aumentaba con cada visita, tanto dentro de sí como en su cuenta
corriente. La entrega de Josep era falsa, retorcidamente escueta, hasta el
punto de rebelarse craquelada cuando incluso intentaba disimular su prisa tras
el momento en que ambos terminaban con las respectivas eyaculaciones. Con él se
iban la ilusión, los muebles y el dinero. Y quedaba un ansia cada vez mayor.
El tiempo había transcurrido. Y con él los
objetos habían llegado a conformar algo más que montones de maderas, mármoles,
hierros y cristales. El local idóneo estaba a la vista y la crisis económica
había propiciado que estuviera disponible, así que empezó la obra que atrajo a
vecinos y extraños. Seis meses de remodelación y traslado de muebles siguieron
de forma intensa. La parcela, céntrica pero exenta de otros edificios, con su
pequeño jardín con verja a la entrada, contenía el edificio coqueto y algo
amanerado donde se rescataron algunas pinturas, molduras y vigas. La
restauración fue mucho más difícil y cara de lo que hubiera sido la demolición
y nueva erección. Pero el dinero sólo era un negro motivo más de desesperación
que se hundía en el pozo de la obsesión a punto de cumplirse. ¿A quién podía
importarle?
El negocio familiar estaba abandonado,
prácticamente. Lo mantenía porque, a pesar de no dedicarle atención, seguía
produciendo algún beneficio por sí mismo, gracias al buen hacer de empleados
que llevaban en el negocio más tiempo que el propio Josep, que habían empezado
con su padre y le guardaban fidelidad a la empresa, que se sentían parte de un
algo familiar. Beneficio que era sumamente importante para cumplir aquel sueño
de pasados a destiempo. Se cuchicheaba de todo a sus espaldas, la ciudad entera
no hablaba de otra cosa. Y algunos rumores tenían fundamento y otros eran
exageradas leyendas sin pies ni cabeza, pero nadie podría haber discernido
cuáles eran los unos y cuáles los otros. Josep se había vuelto, con cada día
que pasaba, un ermitaño de primer orden. Daba órdenes a los trabajadores,
conversaba con el contratista y el jefe de la obra, pero no revelaba nada de sí
mismo a nadie. Su yo estaba quedando sepultado bajo cada pieza que se colocaba
en el local. El café era la perfecta tumba donde se iba metiendo poco a poco.
El cofre inmenso, el mausoleo mejor amueblado. O, como en aquella película que
había visto de adolescente: “La invasión de los ultracuerpos”, el local iba
adoptando sus formas, sus sentimientos y emociones en forma de sillas y mesas,
suelos, baldosas, tazas, y un día llegaría a suplantarlo. Pero ni lo pensaba ni
se le ocurría hacerlo. Estaba demasiado ocupado ultimando detalles,
contemplando a su bebé, bello y elegante como una dama en un salón parisino de
mil novecientos, y aterradoramente macabro, como un relato de Poe, todo al
mismo tiempo.
Hubo tantos problemas durante la obra que el
contratista estuvo a punto de romper el contrato y olvidarse de los beneficios
a corto plazo. El cliente era un esquizofrénico, exagerado con cada pequeñez y
rincón. Para él los albañiles debían ser arquitectos en pulcritud. Aquello no
era realista. Y él, Pedro López Hernández, era un español pragmático y vulgar,
como decenas de miles, ajeno a la idealización de Josep, únicamente un cliente
que acumulaba rarezas y chaladuras.
Pero allí estaba al fin. El impecable palacio
del buen gusto, el congelado rincón de una Viena cosmopolita y melómana, el
tufo a tertulia de café Pombo, y el decadente orgullo de la nave a punto de
irse a pique del Titanic todo junto. Las equilibradas calles de la Florencia
que enamoró a los ingleses y algo del recogimiento mágico praguense y el
imperio del exceso de Múnich. Cuando salieron los últimos obreros y el último
transportista le dejaron todas las copias de las llaves y se quedó dentro,
contemplando, a medida que el sol de otoño recién estrenado se escapaba,
llevándose consigo la cortedad de las sombras (atrevidas al fin tras el largo
verano, conquistando los espacios con dedos que parecían raíces
sobrealimentadas) y un frío húmedo, solitario e insolente, como de ciudad junto
a un inmenso río, se apoderaba poco a poco de la estancia. Allí estaba frente a
sí mismo.
Nunca salió de allí. La cafetería quedó
clausurada siempre, con un hedor a lugar maldito y abandonado que se vio
reducido a la ruina antes de llegar a desplegar su encanto. Su exquisito
cadáver se ha quedado embalsamado en el ambiente, como si estuviera en formol.
Carlos Coello de Santamaría, natural de Cádiz,
fallecido en Madrid veinte años después de su nacimiento. Deja un cuerpo bello
y unos amigos desolados que no saben comportarse en un tanatorio ni entienden
el dolor ni el luto. Sus rasgos se han afilado con el paso de la guadaña y su
atractivo de atleta se ha vuelto oscuro. Ha dejado una nota de despedida. Se ha
ido detrás de McQueen a quien suspiraba por conocer. Sus sueños de juventud
entregada se han colmado. Su abuelo le había dejado un legado de copas de
cristal escocés listas para el mejor de los coñacs.
Soledad Ricardo de Alcudia, natural de Burgos,
amante de la tierra y sus riquezas, de las casas de piedra y las chimeneas
humeantes de invierno, nacida en el controvertido año de mil novecientos
treinta y seis, superviviente de la guerra y la posguerra, de las que apenas
guarda recuerdo alguno salvo el hambre que vivió hasta su primera juventud. Se
fue mientras bebía una infusión en una de sus famosas tazas de porcelana. Nunca
compró ninguna. Pero se hizo famosa en la comarca, e incluso en el extranjero,
por haber sido depositaria de tantos y tan variopintos ejemplares y venían de
muchos rincones a contribuir, a regalarle a aquella mujer que nunca ansió
riqueza alguna salvo el tiempo, el tesoro más caduco, y al tiempo más
inacabable de todos.
Josep Congost Merino. Nacido en un pueblo de
Almería y mudado antes de cumplir un año por la emigración de sus padres a
Cataluña, donde fundaron una carnicería que prosperó hasta posicionarlos y
poder mantener asalariados que llevaban el día a día de una tienda que terminó
convertida en cadena en todos los mercados de la región. De sus bienes sólo uno
formó parte de su sueño de un gran café europeo donde esperaba llamar al Arte y
a la Belleza, por los que vendió su alma: un espejo, un gran espejo con marco
dorado en Madrid, en el Madrid de mil novecientos cuarenta. Sólo aquel azogue
revestido de riqueza perteneció desde siempre a Josep. Y en él se miraba y
nunca veía nada. Hasta que lo colgó, último detalle, en aquella columna de la
cafetería en la que había volcado su vida. Cuando se vio supo que no podía
entregarse a nadie que no lo conociera y lo amara. Los clientes no podían ser
sus amantes. Ni siquiera los artistas. Ya nadie podría amarle. Se había vaciado
entre cuatro paredes. Ahora que veía por fin su reflejo… estaba vacío.
 |
| Guillermo Arroníz López (Foto realizada por Qviron Lethebain) |
Puedes encontrar su libro "Pequeños labrintos masculinos" en:
; Casa del Libro; El Corte Inglés; FNAC; La Central; Librería Cómplices; A different life...
Y seguirle en: