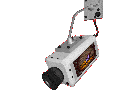ALTURAS Y PROFUNDIDADES
El hombre de las profundidades contempló una vez más las simas en que se contenía su reino, los hoyos de distancias invertidas que se prolongaban más allá de lo medible, mostrando relieves dispares en los breves relámpagos de luz, provocados por la electricidad estática de infinidad de seres que se mezclaban en una bacanal de roces ciegos. La fauna abisal iluminaba, con gamas increíbles de colores y formas indescriptibles, aquella belleza de naturaleza oscura y oculta.
Contempló cómo se expandían en
fosas verticales, escarbando con
hambrientas lenguas de agua el fondo en busca de alimento invisible a los ojos
en la mayoría de los casos, donde la presión, el frió y la oscuridad anunciaban
el límite de la vida. Admiró los cráteres colonizados por la vida, huellas del impacto cósmico de algunos meteoritos. Atisbó los barrancos y cañones,
frescos regazos donde reposaban riachuelos y arroyos, regueros y torrentes
fusionados con los océanos: todo lo que aspiraba a ser centro y entraña del
mundo.
Sabía, o mejor intuía, la
existencia de un mundo más elevado y de un ser que como él, lo poseía y regia. Se confesaba a si mismo que estaría
bien conocer aquello que crece en busca del ciclo. A pesar de todo, en
silencio, hace recuento una vez más de sus pertenencias, consciente de ser la mano que ejecuta un plan superior
ineludible.
El hombre de las alturas elevó la
vista hacia sus dominios. No dejaba de asombrarse ante el hecho de que, cuando ascendía
hasta lo más alto del territorio, todo a su alrededor parecía elevarse, dejándolo
nuevamente sumido en una altura menor. Lo comprobaba una y otra vez e intentaba
disfrutar con ello. Se exaltaba por el paisaje de nieves eternas, de cielos sin
nubes bajo un sol constante. Durante las noches daba la impresión de que, alargando la mano, se podía cosechar un racimo de parpadeantes estrellas
burlando la vigilancia del guardián lunar.
No obstante, eran las aves las
que ofrecían el espectáculo más bello a sus ojos. Sus formas y tamaños, especialmente
concebidos para el vuelo, se dibujaban sobre un fondo de escarpadas y
vertiginosas cumbres. Se deslizaban por los cielos en maravillosas coreografías
aladas, al son de los ecos de la música inmortal del espacio sin fin.
Desde sus cimas, el hombre de las
alturas observaba a veces lo que a sus pies se extendía y que, sin una razón
fundada, sabia propiedad de otro individuo como él, al que le gustaría enseñar
las maravillas de su elevada morada.
Ambos ignoraban que, cada veinticuatro mil años, se rompe el equilibrio de la Naturaleza, sin ninguna razón aparente, como
si el único enemigo fuera ella misma. Como se troca la impureza en virginidad, la
locura en juicio y la nada por el todo, las alturas y las profundidades se
intercambian con el fragor de una contienda sin armas, con el estrépito de
millones de rocas reorganizándose en una permuta imposible. Se suspende el
tiempo y se concentra la vida en una diminuta semilla que brotará nuevamente
sobreviviendo a aquella vorágine.
Justo en el ecuador de la mudanza
ambos hombres se encuentran al mismo nivel. Solo durante un ínfimo fragmento de
la mínima fracción de segundo. Es suficiente, no obstante, para que ambos se miren
a los ojos, se reconozcan en la repetición de un cataclismo similar que se
viene produciendo sin principio dese el infinito de los tiempos. Tiempo suficiente
para que aquel tenue deseo sembrado en su interior de conocer lo opuesto, aquello
que a que cada uno es vedado, germine, crezca, se desarrolle, de fruto y se
seque donde nació. Y es que, al instante siguiente, el hombre de las alturas se
despierta como señor de las profundidades y su desconocido acompañante se viste
con la túnica de las alturas, enterrando bajo el polvo del olvido su afán
común: un efímero milagro que son incapaces de alcanzar llamado comunicación.