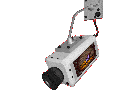(Advertencia de contenido homoerótico)
LA NO ACEPTACIÓN DE LA ORIENTACIÓN SEXUAL SIGUE CAUSANDO MUCHA SOLEDAD Y SUFRIMIENTO, SEA CUAL SEA LA EDAD. ESTE RELATO ESTÁ DEDICADO A TODOS AQUELLOS AMIGOS Y CONOCIDOS QUE OBSERVAN LA VIDA EN LUGAR DE VIVIRLA, CON LA ESPERANZA DE QUE DESPIERTEN DE SU LETARGO Y SE DEN CUENTA DE QUE AUN NO ES TARDE, DE QUE HAY OTRAS FORMAS DE RELACIONARSE CON ELLOS MISMOS Y CON EL MUNDO.
EL COLECCIONISTA DE MIRADAS
Antonio continuó sin moverse sudando copiosamente. El calor era ya
insoportable a esas horas de la mañana. No había dormido bien y tras el café frio
que había tomado como desayuno para espabilarse había prescindido de una ducha
reparadora que le despejara y eliminara su fuerte olor corporal. Se encontraba
demasiado cómodo en su sillón como para desperezarse y descolgar el teléfono,
que de nuevo insistía en quebrar el silencio que deseaba. La ceniza de su
cigarrillo se desplomó indolentemente sobre su ingle desnuda y, al intentar
apartarla de un manotazo, sólo consiguió formar un tiznajo grisáceo. El
cenicero estaba repleto de colillas acumuladas a los largo de varios días
despidiendo un olor que, aunque le molestara, no le motivaba lo suficiente como
para vaciarlo. Una mueca de desagrado se esbozó en su rostro avejentado al
alcanzar su tercera lata de cerveza de la mañana, ya tibia.
A sus cincuenta y dos años el descuido de su aseo, el abandono, la alimentación
desmedida, el tabaco y la bebida habían cobrado su precio; aparentaba diez años
más. Nunca había sido guapo, ni siquiera atractivo. Siempre fue un ser vulgar y
desapercibido que ni siquiera logró brillar con su personalidad para compensar
aquellas otras gracias que el destino no le concedió. Intentó recordar algún
momento glorioso en el que hubiera destacado dignamente en algo. Su baja
autoestima, su depresión crónica distorsionaron la realidad considerando
injustamente que no hubo ninguno. No le era fácil creerse bueno, digno, amado,
útil o poseedor de cualquier otro valor positivo. Su vida estaba cargada de
decisiones inadecuadas, de metas planteadas pero no encaminadas a la acción, de
reproches propios y ajenos, de las inseguridades convenientes a la crisis de
los maduros no realizados. Atrás quedaron los escasos amigos, en general
comunes con su ex mujer y con la cual no mantenía una relación cordial. Tal vez
ese fuera uno de los pasos que, aunque doloroso, había sido adecuado:
divorciarse. Aún se reprochaba haberse casado sin más pilares que el adatarse a
lo que se esperaba de él. Todo parecía haberse desarrollado con cierto sentido
de predestinación diabólica desde que la conociera en la universidad ; cuando
quiso darse cuenta había optado por un estereotipo de vida cómoda y socialmente
aceptada.
El teléfono volvió a
sonar con pertinaz insistencia interrumpiendo aquellos recuerdos. Se levantó
pesadamente, lo descolgó sin contestar y lo arrojó sobre el sofá empolvado y
repleto de pelusas. No, no se molestó en responder. Únicamente deseaba no
escuchar esos timbrazos semejantes a martillazos en sus oídos. Las únicas
llamadas que solía recibir eran las de los implacables asesores de las
distintas compañías telefónicas que rivalizaban entre sí con precios
aparentemente competitivos y que no aceptaban un no por respuesta. Casi siempre
tenían prefijos similares y, hasta que desactivara el contestador automático,
se quedaban grabadas voces desconocidas que le llamaban por su nombre como si
le conocieran de toda la vida. Tras consultar algunos de los pertinaces números
en la web se había informado acerca del spam
telefónico y de la posibilidad de hacer las denuncias pertinentes. Sin embargo,
lo había dejado estar optando por la indiferencia. Se apartó el sudor de la
frente ya que caía sobre sus ojos, sopesando de nuevo la posibilidad de
ducharse.
La cerveza se acabó.
Estrujó con la mano la lata vacía hasta convertirla en una retorcida masa de metal
coloreado que arrojó al suelo, percutiendo contra otras más que resonaron lánguidamente como las
atadas a un coche de recién casados que no puede ponerse en marcha definitivamente.
Con esfuerzo exagerado, pues le encantaba la teatralidad aunque sólo fuera ante
sí mismo, caminó hacia la cocina. Sus pies descalzos, renegridos por la mugre
acumulada, se adherían como restos de chicle al pavimento. Momentáneamente
disfrutó con la sensación y se sintió como un astronauta con botas adecuadas
para caminar por la solitaria luna. Intentando esquivar papeles, latas, restos
de comida, colillas descuidadas, platos y ropas sucias esparcidos por toda la
casa se dirigió al refrigerador. Al abrirlo, ante él aparecieron estantes
vacíos, inertes, sin proposiciones tentadoras o suculentas para llevarse a la
boca. Un tarrina de margarina, dos tomates pasados, una bolsa de aceitunas
negras, una lechuga mustia y medio cartón de leche agriada y maloliente era
todo lo que ofrecía; ni un resto de lúpulo fresquito… Quiso recordar alguna
otra bebida espiritosa a la que pudiera echar mano, pero fue inútil ya que toda
ya había sido engullida por su gola. Sus otros escondrijos estaban saqueados
también.
Se aproximó al fregadero
con la esperanza ardiente de encontrar restos de coñac o ron en algún vaso olvidado entre el cúmulo infernal de
platos, cubiertos y demás cacharros de cocina que se amontonaban hasta el punto de desbordar la pila.
Inicialmente buscó con cuidado, mas lo infructuoso de sus pesquisas enervó su
ánimo, terminando por sacar toda la vajilla, tirándola desconsideradamente al
suelo como si en modo alguno pudiera romperse. Evidente no fue así. Ni encontró
alcohol, ni todos los platos y vasos quedaron incólumes. Le vino un regüeldo
inesperado que le dejo un sabor agrio.
Cuándo quiso darse cuenta
tobillos, plantas y dedos de los pies sangraban ligeramente a causa de pequeñas
esquirlas disparadas sin rumbo. No se inmutó apenas. Dejando rastros escarlatas
en las baldosas se tumbó de nuevo en el sillón, cerró los ojos y al pronto
quedó adormecido en un incómodo sopor. Entre nebulosos pensamientos escogió
uno: quizá más tarde saliera a la calle para tomar algo, reponer sus bebidas y coleccionar
gestos y miradas ajenos.
Continuó hojeando una revista abandonada, melancólicamente, con aires de
nobleza, mientras el camarero retiraba de la mesa de la cafetería los servicios
de una anónima consumición anterior. Interrogado acerca de lo que deseaba
tomar, dudó unos instantes, para finalmente decidirse por un té frío con limón
acompañado de dos sobres de azúcar con la presunta redención de calmar la
acidez de su estómago. Si bien se había aseado, no había tardado demasiado en
transpirar. El lugar estaba inusualmente tranquilo y apenas se podían captar
las conversaciones de las otras mesas dispersas a una prudente distancia.
De soslayo, indagó si un desarrapado impertinente continuaba
observándole desde la calle. En un acto inconsciente de coquetería displicente ladeó
la cabeza, echando hacía atrás los ordinarios mechones de cabello de rubio que
habían caído sobre sus facciones y que necesitaban urgentemente ser amputados
por un peluquero experto. No cabía duda, él seguía allí, le importunaba
mirándole como si fuera una efigie de mármol, apenas sin parpadear. Le había
negado la usual petición de “prestarle un euro”…Giró el rostro y contempló a
través del ventanal el desfilar de las personas que intentaban buscar la más
mínima sombra para guarecerse, aunque sólo fuera por unos segundos, del sofocante
bochorno de aquel mes de agosto en el que la ola de calor prometía batir
records. Aún a esas últimas horas de la tarde jóvenes en bermudas y sin
camiseta lucían bronceados sobre distintos tipos de complexiones. En su fuero
interno deseaba arrebatar sus primaveras y poder pasear por la calle como
ellos. Su edad le hacía aparentar gazmoñamente concepciones morales acordes a
sus años, mientras que deseaba y aceptaba interiormente un poco de aquello que
en público condenaría como heterosexual intransigente. El “armario” del que no
había salido era su cárcel y penitencia. ¡Si hubiera reconocido su sexualidad,
si hubiera asumido su afecto y deseo por los hombres; si al menos se hubiera
arriesgado a tomar decisiones en su vida
y no dejarlas en manos de otros a los que no debía de dar explicaciones…!
Otro joven se detuvo
unos metros más adelante, bajo el toldo, devorando con los ojos los pasteles y
helados protegidos por expositores refrigerados. Su cuerpo bien proporcionado
relucía a causa del sudor, del ejercicio realizado indebidamente y sin criterio
alguno en parque cercano. Su torso brillaba, en su escaso vello rasurado se
adherían pequeñas gotas iridiscentes, su camiseta colgaba de la riñonera ajustada
a su cintura. Su ceñido y empapado pantalón deportivo marcaba una virilidad con
promesas que con toda posibilidad podrían ser cumplidas copiosamente. Con los
pulgares cogidos de la cinturilla de la prenda exhibía una actitud sexualmente
agresiva que no pasó desapercibida al observador de mediana edad. Los brazos
del muchacho se encontraban en posición de alerta, sus manos señalaban y
destacaban la zona genital. En conjunto, su inconsciente parecía gritar soy viril y puedo dominarte. El “pitopausico” en público, como sus recios
compañeros de trabajo, hubiera criticado tal ostentación chulesca, ya que era
lo que se esperaba de él. Íntimamente, deseó palpar aquel cuerpo terso y
atrayente de unos veinticinco años, atraerlo lentamente hacia sí, abrazarlo y estrecharlo.
Un atisbo de ternura emergió y asumió esa actitud para su colección de gestos.
Decidido, el acalorado deportista
empujó la puerta sonriendo de satisfacción ante el drástico cambio de
temperatura. Se puso la camiseta, tanto por respeto al local como por un fingido sentido del pudor. Solicitando a la dependienta un enorme
cucurucho de tres sabores -nata, turrón y pistacho-, se encontraba a unos cinco
metros del circunstante. El corazón del reflexivo se descompasó al imaginar su
lengua en contacto con la suya, mezcladas con papilas chocolate, que era su
preferido.
Para otro testigo, no
dejaría de ser interesante el juego de miradas cargadas de concupiscencia o
desaire según se observara al fisgón o fisgoneado. El observador del fino
degustado té pero sediento de cervezas no perdió detalle de lo que su presunta
presa apreciaba sintiéndose desairado, invisible, acomplejado. Una vez más:
¿cómo competir, cómo arriesgarse, cómo aspirar a…? La cruel ojeada del muchacho
le amilanó, pero también la sumó a su compilación de miradas. Cruzó los brazos,
cerró los puños en un inconsciente acto de defensa y hostilidad, con los
dientes apretados y la cara enrojecida. Sus pretensiones ocultas se
desinflaron, las intenciones imaginarias de un inminente acercamiento por su
parte se vieron aplacadas como si su pene hubiera sido fragmentado, similar a
un lápiz al que, tras intentar sacarle punta, ésta emergiera siempre quebrada
desencantando al escriba. ¡Clac!
El Apolo, mientras
tanto, jugueteó con sus ojos verdes ante la dependienta que sonrió tontamente
ante las atenciones de que era objeto. Su mirada caía por debajo del nivel de
los ojos de la jovencita, dirigiéndose a un triángulo imaginario formado por
los ojos y la boca. Risas tontas, gestos nerviosos, culebreos en los miembros,
rubor en las mejillas. El ritual de cortejo continuó durante unos minutos.
El bebedor impenitente contempló
su propia expresión de envidia reflejada en el escaparate, se sentía vapuleado
por el rebote de la indiferencia. Los dos muchachos eran esferas arrogantes
golpeadas por un taco emocional inexperto en una indefinida mesa de billar
cuyas normas eran inexistentes en la actualidad. ¡Normas! Si él hubiera luchado
contra ellas en su momento. El mozo salió finalmente del establecimiento
lamiendo voluptuosamente las gélidas bolas chorreantes hasta la muñeca, al
tiempo que se despedía de la empleada con la mano libre. En el exterior le
esperaba, emergido de la nada, un muchacho algo mayor que él al que abrazó
efusivamente, procurando que el helado no rodara por los suelos o manchara la
camiseta de tirantes del otro mancebo. Le ofreció un bocado con las pupilas
dilatadas fijas en él, que dio un lengüetazo lento al pistacho en un gesto de
doble sentido entendido por ambos. Se alejaron cogidos impune y orgullosamente
de la mano.
No podía dar crédito a
sus fisgoneos. Sorprendido, colorado, en su orgullo herido, agachó la cabeza
para ocultar su íntima vergüenza en la revista. Tomó un trago de su té helado, que ya se estaba aguado
por el hielo derretido, para calmar el fuego de sus entrañas junto con el del
desagrado. Suspiró hondamente con un gesto que en su dramatismo le sorprendió a sí mismo.
Alzó la mano y pidió una cerveza bien fría.
Aburrido, simuló contemplar los cuadros mientras que, en realidad,
cotilleaba a los que bajo de ellos se
encontraban sentados en las mesas: alborotados estudiantes, una pareja de
ancianos columbrando en distinta dirección, tres solteras de mediana edad
conversando acerca de lo caro que resultaba hacer la compra diaria causa de la
crisis, una parejita de enamorados ausentes del mundo y un grupo de ejecutivos
agresivos. Mantuvo con uno de estos últimos una mirada más larga de lo
necesario; mezcla de morbo e inquina se lanzaron. Pretendieron alargar su
desdén en un reto no escrito, esperando que el otro fuera el primero en bajar
la vista. Ganó el diligente emprendedor. Incómodo, quiso refugiarse en otras
atenciones que disimularan su derrota. Se interesó entonces en los otros dos
hombres encorbatados que le acompañaban, despojados de sus chaquetas que
reposaban, pulcramente, sobre una silla neutralmente compartida. Con la actitud de “mear colonia” parecían
ajenos a las temperaturas. El más joven hablaba animadamente al mostrar unos
documentos al más veterano. Su mirada era firme, segura, casi intimidatoria;
una mirada que no se desviaba del entrecejo del otro, mirada de negocios
rebosante de asertividad. En principio interesado, el encanecido sujeto
permanecía inclinado sobre su joven orador, mas algo debió contrariarlo, pues
en un momento determinado se recostó sobre el respaldo de su asiento, desviando
el contacto visual al tiempo que cruzaba los brazos como si de una coraza se
tratara. El vendedor de ideas cambió de táctica. Para incitar su apertura le
entregó otros informes que no tuvo más remedio que tomar en sus manos.
Periódicamente, con una pluma de elegante marca señalaba los puntos más
importantes del contenido, alternando un ascendente movimiento de la mano a la
altura de su rostro, obligándolo de nuevo a mirarle a los ojos. El bebedor
reconoció que aquello era toda una obra maestra y la sumó a su recolección.
Estragado tras unos
minutos de constante escrutación tomó un largo trago. No aguantaba el no poder
fumar. En su mente encendió un pitillo y se imaginó con la cabeza inclinada hacia
abajo exhalando el humo por la nariz como un toro embravecido. Atisbó ahora a
una explosiva mujer que entraba en la café. Se desplazaba digna y sensualmente
por entre las mesas ocupadas, obligando a ser admirada o valorada. Al caminar,
acentuaba la ondulación de sus caderas para destacar la zona pelviana.
Demorándose conscientemente, de pie para conceder a los demás unos segundos
añadidos para que pudieran contemplarla, escogió un rincón, ni muy a la vista
ni muy escondido. Su corta minifalda negra retrepó bruscamente al sentarse
dejando a la vista sus contorneados muslos. Como si en algo pudiera mitigar el
resultado la estiró elevando ligeramente sus nalgas del asiento para facilitar
el intento de recato. Sus labios se humedecieron adquiriendo un aspecto que
invitaba a la sexualidad, al tiempo que acariciaba con la mano, ascendiendo y
descendiendo, el vaso olvidado de una consumición ajena. Cruzó y descruzó
lentamente las piernas indicando inconscientemente que deseaban ser tocadas.
El la escudriño
activamente, admirando el buen uso de los rituales de cortejo que compartían en
complicidad las mujeres para llamar la atención de los hombres. Reconoció su
técnica y coordinación, concediéndola una puntuación elevada con una
generosidad quizá demasiado empática pero emocionalmente competitiva.
Un camarero que comenzaba su turno se aproximó a la llamada del
desastrado y hogareño rompedor de platos y vasos, que durante unos instantes
dudó entre marcharse a casa para enfrascarse en la autocompasión o quedarse un
rato más. Eligió esta última opción dispuesto a dar un nuevo repaso a la
clientela pidiendo una cerveza. El camarero no se inmutó al pasar delante de
los amantes fogosos. Ella, apretando bajo la mesa la virilidad de su compañero
bajo sus pantalones, era besada ardientemente. Las pupilas de ambos se
dilataban en un reflejo mutuo, sus labios se encontraban hinchados y
ligeramente enrojecidos por la excitación, su ritmo cardiaco se encontraba
acelerado, sus manos se acariciaban mutuamente ajenas a lo que les rodeaba.
Unos evitaron la mirada, otros la mantuvieron de soslayo sonrientes, los más la
fijaron insolentemente. Los amantes se encontraban demasiado absortos en sus
ardores. Tras besos, caricias y manoseos disimulados, él lanzó un gemidillo al
tiempo que cerraba los ojos. Segundos después, tapándose con una llamativa
carpeta se dirigió a los aseos. Sólo entonces la dueña de la mano hábil reparó
en los discrepantes espionajes de que habían sido objeto. Se ruborizó
ligeramente, no demasiado, pensando hasta que punto ellos habían perdido la
noción de la realidad y hasta qué extremo los demás habían permanecido atentos
a ella. Sin saber que hacer simuló repasar con interés algunos de sus apuntes.
Al levantar el rostro, la minifaldera de caderas oscilantes le lanzó un guiño
de complicidad sumado al gesto del
pulgar hacia arriba que fue interpretado
con todo su significado. Azorado y al
mismo tiempo feliz por la mancha húmeda en sus pantalones al intentar borrar
otras más significativas bajo su ropa interior, el varón regresó. El bebedor
vio como ella le susurraba algo al oído; pidieron la cuenta precipitadamente y
se marcharon.
Un ruido de cristales
rotos procedente de la cocina sobresaltó a los clientes, que en general
sonrieron y bromearon sobre el susto. Con un delantal no demasiado presentable,
el cocinero salió de la dependencia y se inclinó enfurecido sobre el encargado.
Con voz tensa y apenas contenida le comunicó algo y casi le arrastró al
interior. Una expectación general animó nuevamente el ambiente, causando
inevitables especulaciones públicas o íntimas acerca del suceso y algunos
conatos de indiscretos atisbos. Voces subidas de tono, intentos de
apaciguamiento, algunas palabras soeces traspasaron las puertas…
Transcurrieron las horas
despaciosamente y el local ya no conservaba los susurros de una ermita; la
gente charlaba animadamente esforzándose en hacerse entender. Clientes entraron y salieron, pero él permaneció
hasta el cierre. Repitió sus ritos una y otra vez, con unos y con otros,
escrutando con diversos márgenes de interés aquellos esbozos fragmentados de
vidas que le parecían mucho más interesantes que la suya. Él bebió y bebió, su
boca se convirtió en una oquedad pastosa, su vista se nubló… sin embargo
permaneció estoicamente, atesorando sus nuevas adquisiciones.
Llegada la hora de
cerrar la actividad se fue paralizando. Conscientes de la inminente clausura,
los asistentes fueron abonando sus consumiciones. Los empleados fueron
limpiando la barra y las mesas con bayetas de dudosa higiene, colocaron las
sillas sobre ellas y barrieron con serrín. Descuidadamente, los clientes salieron
encontrando
una noche tórrida, sofocante. Unos se dirigirían a sus hogares, otros
prosiguieron la velada en alguna terraza
o discoteca, algunos rumiaban a solas
sus pensamientos, los de más allá charlaron animadamente. Unos pocos se
prepararon para su incorporación a la soledad y monotonía diarias, deseando que
a la mañana siguiente sucediera algo que diera sentido a sus vidas y carencias.
Entre estos últimos se encontraba el desgraciado -cargado con una bolsa con una
docena de latas de cerveza- que caminó
serpenteando sobre el ardiente asfalto nocturno. Demoró su retorno apoyándose
en paredes y farolas cómplices. Tras penetrar en el portal subió lentamente los
treinta y siete escalones que le separaban de su celda incomunicada elegida por
él mismo. Lo hizo a oscuras ya que no logró acertar a encontrar el interruptor
de la luz de la escalera. Sorprendentemente logró abrir la puerta al quinto
intento, más por casualidad que por pulso, pericia o excelente visión. Podría
permanecer en su pocilga un par de días más, hasta que se viera obligado a ir
al bar o la cafetería y avizorar durante unas horas las existencias de extraños
para regresar de nuevo cargado con sus raciones etílicas y emocionales. Llevaba
años haciendo lo mismo.
Se tendió en la cama de
la habitación y abrió el cajón de la mesilla. Sacó de ella una abultada carpeta
repleta de fotos de gente que recordaba y pero que a él habían olvidado, cartas
con fechas cada vez más dispersas. Extrajo una libreta bancaria. Comprobó el
último saldo y sonrió ante aquellos números caprichosos que no dejaban de
aumentar a pesar de que la mayoría de la gente lo estaba pasando francamente
mal por la cacareada crisis. Pero, ¿de qué le servían sus ahorros? No eran
suficientes para que fuera feliz, para que no se sintiera solo, para que no
viviera a través de los demás, para que estuviera cuerdo…
En el portátil abrió
varias ventanas de google y tomó el teléfono. Dudo entre llamar a una de las
compañías telefónicas para escuchar una
monocorde voz lejana o solicitar por fin los servicios de alguno de los hombres
que vendían sus cuerpos y afectos.
Marcó.
La línea estaba comunicando. No importaba.
Esperaría.