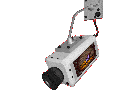|
| LECTURA DE "El CUENTA-CUENTOS" EN EL EVENTO LA NOCHE DE LOS LIBROS 2013 EN EL ESPACIO NIRAM |
Hay momentos que marcan nuestras vidas y que con los años. al revivirlos de diversas maneras, cobran un sentido nuevo. Tal vez no los comprendamos del todo pero nos ayudan a avanzar, a vivir la magia e incluso a perdonar.
EL CUENTACUENTOS
Si el rumbo de mi vida no hubiera hecho parada por segunda
vez en una situación similar, yo no hubiera rescatado de la memoria dormida la
primera vez que vi al cuentacuentos en la biblioteca del barrio, hoy en día
cerrada y olvidada por las instituciones junto al centro cultural a causa de la
crisis. Es algo que me duele a la vez que me indigna y ante lo cual he
intentado movilizar al barrio con dispares resultados. Perdonad, me desvío de
la historia…
En esa
primera ocasión yo apenas tenía siete años. Mi padre volvió aquella tarde a
casa y madre nos había acostado a mi hermana de dos años y a mí a la hora
acostumbrada de la obligada siesta. Ninguno de nosotros podíamos sospechar que
nuestro sueño se vería interrumpido por un seísmo con aspecto de progenitor que
nos removía mientras cantaba a gritos las excelencias del cuentacuentos, que
había aterrizado en nuestro barrio y que no podía comenzar sin nosotros. Mi
madre rió, me dio un beso en la frente y se quedó con mi hermana pequeña. Yo no
entendía a que venía tanto alboroto y he de reconocer que lo que menos me
apetecía era salir de la cama y vestirme como un pincel.
Desde
la distancia que los años imponen, apenas si puedo acordarme del edificio
modesto que era la biblioteca de aquellos años, del salón lleno de sillas en filas circulares,
quizás dispuestas así para disipar la realidad de unas estanterías feas de
madera, unos libros muy usados con signaturas en los lomos y tomos llenos de
colorido infantil en las estanterías más bajas, a nuestro alcance. El colorido
estaba acentuado por las manchas de chocolate, grasa de los bocadillos de
mortadela o chorizo y de bebidas de cola provenientes de meriendas impuestas o
golusmeos furtivos. Sin embargo, aparecen nítidas y completas las imágenes del
cuentacuentos, aquel personaje que aunque parecía fuera de lugar en el usual recinto
destinado a la lectura, ocupó, sin yo saberlo, el espacio más profundo de mi
corazón. Al poco me pareció comprender la expectación de mi padre, el hecho de
ir tan bien vestido, como si fuera domingo. Aquella era una ocasión muy
especial y en nada se parecía a lo que había vivido hasta el momento. Creo que
no le pude agradecer lo suficiente aquella tarde juntos de tan excitado que
estaba, aunque supongo que para él esa fuera una forma de hacérselo saber. Al
llegar a casa, durante la cena, conté a mi madre atropellada e inconexamente lo
que había visto, oído y sentido mientras ella escuchaba y gesticulaba
exageradamente, como se suele hacer cuando los niños cuentan algo.
Aquél
es uno de los últimos recuerdos que tengo de mi padre; camionero de profesión volvió
al día siguiente a su trabajo. Una semana después se durmió al volante en una
carretera secundaria en Francia, durante la noche, se estrelló...
Pasados
algunos decenios, habiendo formado una familia propia, regresé a la “biblioteca”
llevando a mi hijo, tal como mi padre
hizo conmigo y quiero pensar que sus padres, de una forma u otra, hicieron con
él, con el fin de perpetuar aquello que nos proporciona felicidad y momentos
mágicos.
Agarrado
a su manita de seis años, nos introdujimos en el centro cultural que sustituía
a la vieja biblioteca. Nos sentamos en el salón de actos en la tercera fila,
bien centrados, rodeados de padres y madres acompañados de sus hijos y de
algunos adultos sin descendencia presente pero que se sentían niños. La
cacofonía de quejas, risas, lloros y reprimendas fue disminuyendo cuando él
apareció, lleno de recursos, captando su atención y curiosidad en unos
segundos.
Mi hijo
disfrutó con la presentación, se río ante los gestos del cuentacuentos,
escondiéndose casi debajo de mi abrigo, cuando él nos contaba sus aventuras más
peligrosas o se enfrentaba a los enemigos más terribles...
Yo me
complacía viéndole, seducido por sus pequeños movimientos. De pronto quedé
aturdido, sorprendido por la unión del
presente y el pasado, por la superposición de la imagen del ayer y del hoy. El
improvisado escenario se había oscurecido y en el centro de un inmenso foco de
luz estaba situado el cuentacuentos, el mismo que visitó mi infancia. Era una
de esas personas que podía haber sido
considerada “corriente” en el sentido en
el que su físico no destacaba especialmente; era de aquellas personas a las que era complicado calcular su edad
pero transmitía, vibraba, te seducía, te ganaba con su abanico de recursos
desplegados como las plumas de un pavo real.
Su espectáculo
seguía siendo tal y como yo lo recordaba; aquel hombre vivía y nos hacía vivir extraordinarias
historias sacadas de los libros, corriendo con al trote de un caballo,
agitándose con el contoneo sinuoso de una bailarina árabe, saltando en ágiles movimientos
para esquivar dagas y espadas asesinas. Las Mil y una Noches – en versión
infantil- se transformaban en mil personajes que se esfumaban, evolucionaban o
reaparecían en una parte del relato.
Después,
el comediante relajaba los brazos a lo largo de sus costados, miraba a ninguna
parte y, cómo movido por los aplausos del público se balanceaba levemente como si fuera un árbol
mecido por el viento, esperando ausente a que cesaran las muestras de
entusiasmo para iniciar otra ficción donde presentar a nuevos personajes y tramas,
animales y lugares, el día y la noche, la lluvia y el sol, incluso la alfombra
voladora de Tangu, bajo una apariencia humana.
Aquel
espectáculo consiguió que los recuerdos, tantos años proscritos fuera del
caparazón protector que me había construido, rompieran la coraza para hundirse
en mi cuerpo como dardos agridulces, provocando una oscilación firme en la
balanza de las alegrías y las penas. Fuera
por una cosa o por otra, porque por las dos se suele llorar, sentí que
mis ojos se nublaban y busqué con la vista la figura de mi hijo, un asidero que
consideraba seguro a la realidad.
Al
volver la cabeza, sentí como mi asiento desaparecía y yo me hundiera en el
vacío; el niño que se encontraba a mi lado no era otro sino yo con siete años,
un niño feliz que se reía deslumbrado, que me miraba sin extrañarse de que yo
fuera él mismo e inmediatamente caí en la cuenta de que, si este cuadro estaba
completo, aquél que miraba mi doble infantil únicamente podía ser mi padre.
Entonces,
la añoranza de ser aquel niño una vez más y volver a la vieja biblioteca o
donde la buena suerte y mi padre quisieran llevarme, rompió la tela que
enturbiaba mi visión y lloré en silencio, perdonando a aquél o aquello que me
lo había arrebatado; perdonando a mi padre por haberme abandonado tan pronto aunque
fuera en contra de su voluntad.
Para
que el caprichoso círculo quede perfecto, cabal, cerrado, es importante decir
que a partir de aquel día me redescubrí como escritor tras muchos años de
abandono ante el folio en blanco, ante el miedo a las palabras sentidas, ante
la repentina consciencia del poder y magia del vocablo para calmar la
melancolía de una pérdida o la insatisfacción ante lo que se cree que nunca se
llegará a poseer; ante la posibilidad de viajar sin tiempo, espacio a lugares
reales o mágicos; o, tal vez -y esta es una posibilidad que aún me trastorna, para
cumplir un deseo demasiado lejano que me agarró el alma para siempre, al
encontrar en un bolsillo del abrigo de mi hijo un programa de actividades insólito,
descolorido, impreso con la frase “El cuentacuentos ha llegado”; un precio, dos
pesetas y una fecha que jamás llegaré a olvidar.